

























































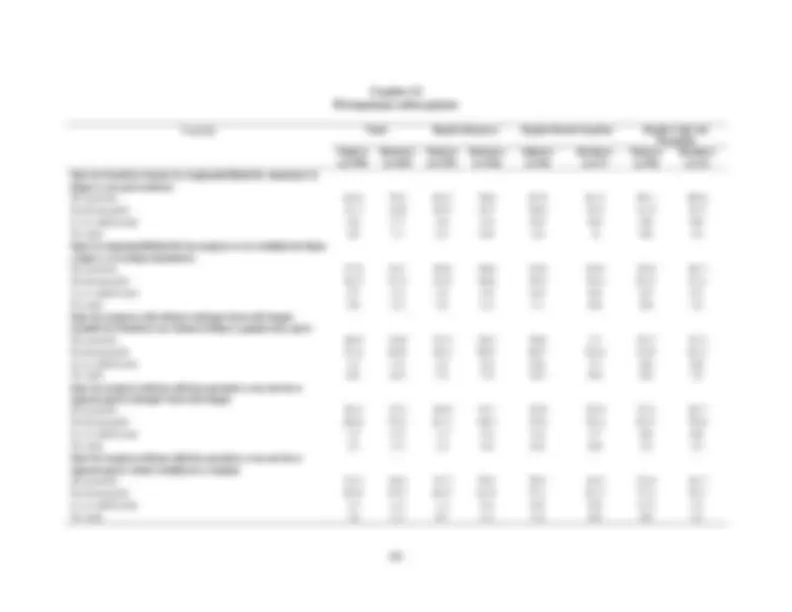






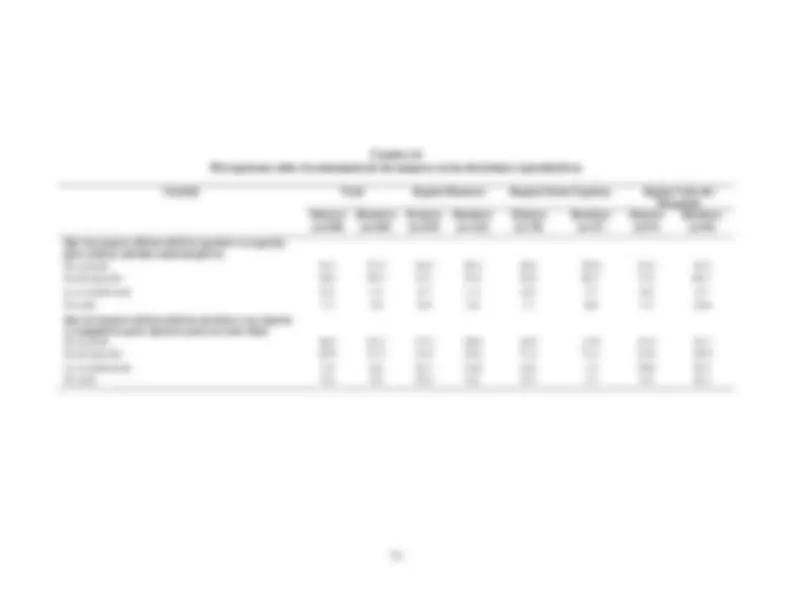





























Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Tipo: Apuntes
1 / 162

Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!


























































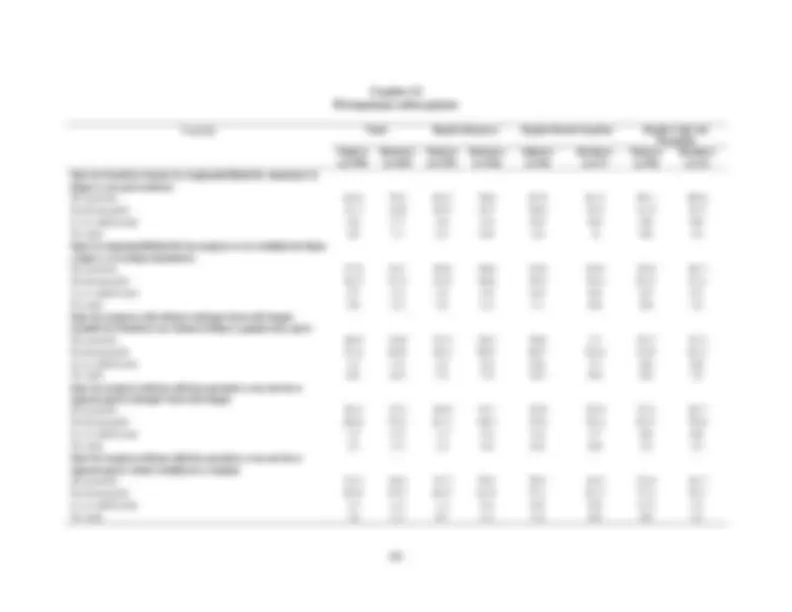






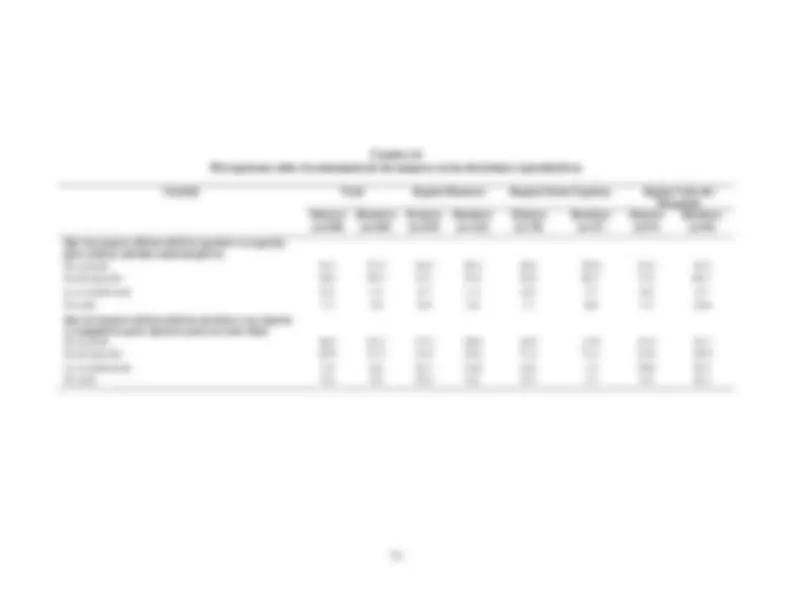



























Elaborado por Edith Olivares Ferreto y María de Jesús Trejo Castillo
En este documento se presenta un diagnóstico sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes indígenas del Estado de Hidalgo. El Instituto Hidalguense de las Mujeres se propuso elaborar este diagnóstico, orientado a contar con información cuantitativa y cualitativa sobre el conocimiento, prácticas y percepciones de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes indígenas de las tres regiones en que se concentra la población indígena en el Estado: a) Huasteca, b) Otomí-Tepehua y c) Valle del Mezquital, con miras a generar propuestas que permitan promover el pleno ejercicio de sus derechos. Los objetivos específicos de la realización de este diagnóstico fueron los siguientes: Identificar la posición y condición de las y los jóvenes respecto del ejercicio de sus derechos humanos, haciendo énfasis en sus derechos sexuales y reproductivos. Identificar las prácticas reproductivas de las y los jóvenes indígenas. Conocer las percepciones de las y los jóvenes indígenas sobre los derechos sexuales y reproductivos. Elaborar propuestas de políticas públicas que permitan incorporar las demandas y necesidades de las y los jóvenes, respecto del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Para alcanzar estos objetivos se realizó una investigación centrada en la recopilación de información primaria, utilizando instrumentos cuantitativos y cualitativos, que permitieran lograr una aproximación a las prácticas y percepciones sobre la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, considerando la necesidad de tener información estadística representativa, pero también de acercarse a las percepciones y los imaginarios culturales de la población joven indígena. En México el estudio del comportamiento reproductivo de la población se ha concentrado en el control de la natalidad, por lo que ha sido del interés de disciplinas como la demografía y medicina. En el caso de la demografía se ha privilegiado el estudio de la fecundidad y en el
caso de la medicina, se ha enfatizado en conocer los tiempos y los ritmos en los que las personas tienen a sus hijos e hijas, así como en los riesgos que puede implicar el embarazo y el puerperio para el cuidado de la salud. Tanto en términos de investigación como de generación de políticas, el sujeto de estudio y de atención han sido las mujeres, asumiendo que al vivir ellas el proceso de embarazo y el parto, son ellas las que se reproducen (Figueroa, Jiménez y Tena, 2006). En el mismo tenor, durante varias décadas los estudios y las políticas se han concentrado en las personas unidas. Son recientes los esfuerzos por indagar sobre las prácticas sexuales y reproductivas de las personas jóvenes, y más aún de las personas jóvenes indígenas. El idioma, la inaccesibilidad geográfica y la exclusión a la que tradicionalmente se ha visto expuesta la población indígena se han erigido en barreras que han obstaculizado la generación de investigaciones que permitan conocer las posibles especificidades del comportamiento sexual y reproductivo de la población indígena, así como sus conocimientos en materia de derechos. En este sentido, es fundamental conocer las prácticas y las percepciones que tiene la población joven indígena sobre la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, considerando las especificidades de su contexto sociocultural, con miras a diseñar estrategias particulares que se orienten a fortalecer el ejercicio de sus derechos, a disminuir la discriminación y a cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a información y servicios. El Instituto Hidalguense de las Mujeres tiene entre sus objetivos desarrollar políticas públicas que permitan incorporar a las mujeres al desarrollo del Estado y promover y fomentar acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre géneros, así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del Estado^1. Este objetivo es acorde con el Plan Nacional 2006-2012 y con el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, que señala como objetivos y acciones estratégicas en la vertiente 2.5 Equidad de género, los siguientes: Objetivos: Formar cuadros con la perspectiva de género en los ámbitos institucionales, comunitarios y de la sociedad civil. Difundir y promover una cultura de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de respeto a los derechos humanos de las mujeres.
(^1) Decreto de creación del Instituto Hidalguense de la Mujer. Art. 4.
En este capítulo se presentan algunos conceptos básicos para abordar la temática de los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes indígenas. En el primer apartado se abordan algunos conceptos básicos sobre género, en el segundo sobre juventud y en el tercero se aborda la conceptualización de la salud sexual y reproductiva, para abrir paso a la discusión de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes indígenas que se reseña en el cuarto apartado.
CONCEPTOS BÁSICOS DE GÉNERO
La categoría “género” empezó a ser utilizada a mediados de la década de los setenta por académicas feministas de habla inglesa para referirse a los ordenamientos socioculturales construidos colectivamente a partir de las diferencias corporales (De Barbieri, 1996). El concepto había sido utilizado por primera vez durante los años sesenta, en el contexto de investigaciones médicas sobre trastornos de la identidad sexual. En particular destaca el trabajo de Robert Stoller (1964) que, con base en sus investigaciones en niños y niñas con problemas anatómicos en la distinción de sus genitales, concluyó que la identidad sexual de las mujeres y los hombres no era resultado directo del sexo biológico, sino de las pautas de socialización y representación cultural sobre lo que significa ser mujer o ser hombre en un determinado contexto social. La conclusión de Stoller dio paso a la distinción entre sexo y género: el sexo refiere a las diferencias de orden biológico, mientras el género apunta a los factores socio-culturales en la construcción de la identidad de las personas (Hernández, 2006). En este sentido, cabe señalar que por sexo se entiende el conjunto de características biológicas hereditarias o genéticamente adquiridas que organizan a las personas en dos categorías
(hombres y mujeres). En cambio, por género se entiende una construcción social que asigna a cada sexo una serie de características, comportamientos y papeles socialmente diferenciados. Nacer con un sexo determinado tiende a definir las expectativas que tiene el conjunto de la sociedad sobre esa persona: la orientación que recibirá sobre lo que debe hacer y lo que tiene prohibido, cómo vestirse y cómo no vestirse, qué lugares frecuentar y cuáles no, en qué ocuparse, cómo hablar, con quién relacionarse y con quién no, etc^2. Cuadro 1 Diferencias entre sexo y género Sexo Género Diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de las personas, que les defines como hombres o como mujeres
Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de lo anterior se determina el comportamiento, funciones, roles, valoración y tipo de relaciones entre mujeres y hombres. Se nace con estas características, son universales e inmodificables.
Son construcciones socioculturales que pueden ser modificadas porque son aprendidas. Fuente: Adaptado de Inmujeres (2007) Glosario de género.
Así, el género se refiere a la construcción social de la diferencia sexual, y las relaciones de género se sustentan en las prácticas, las normas, los símbolos y valores que se elaboran y moldean socialmente. Justamente por ser una construcción social, se trata de normas, valores, símbolos y prácticas que no son universales ni inmutables. Por el contrario, han variado a lo largo de la historia y presentan especificidades en diferentes sitios. El concepto de “género” se refiere a una relación social. Riquer (1995) plantea que las relaciones de género son las que se establecen entre las personas (mujeres y hombres, hombres
(^2) Un ejemplo muy revelador de esta asignación de comportamientos es el experimento realizado por el doctor Walter Mischel, de la de la Universidad de Standford en California. El doctor Mischel convenció al personal de un cunero de un hospital cercano a esta universidad de realizar un experimento de psicología social. El experimento consistía en que un grupo de estudiantes, profesionistas, secretarias, choferes, electricistas y otras personas que trabajaban en la universidad, pasaran un rato mirando a las y los bebés recién nacidos y apuntaran sus observaciones. El doctor Mischel solicitó a las enfermeras del hospital que vistieran a los niños con cobijas rosas y a las niñas con cobijas azules. El ejercicio se realizó durante seis meses y el resultado fue que las personas que participaron en el experimento se dejaron influir por el color de las cobijas. Así que asignaron atributos y características “femeninas” a los niños, y características y atributos “masculinas” a las niñas. Por ejemplo, señalaron que “los” bebés vestidos de azul eran más activos, dinámicos y fuertes, y que “las” bebés vestidas de rosa eran más delicadas, dulces y quietas. La conclusión del experimento es que desde que una persona nace se le asignan automáticamente expectativas en función de las ideas que socialmente se han elaborado sobre el comportamiento de mujeres y hombres. Por ello, el supuesto género de los y las bebés condicionó la respuesta de las personas. El experimento se comenta en el texto de Lamas, Martha (comp.) (1996), El género: construcción cultural de la diferencia sexual, Porrúa/Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG)-UNAM, México.
educativas, científicas, políticas que reafirman el significado de lo “masculino” y lo “femenino” como excluyentes, y reproducen implícita y explícitamente las desigualdades entre mujeres y hombres); instituciones y organizaciones sociales de género (familia, mercado de trabajo, educación, política); y la identidad subjetiva, que refiere a las formas en que las personas construyen su identidad como hombres o como mujeres, es decir, la identidad de género. Scott plantea que es la segunda parte de la definición de género la que desarrolla la teorización del concepto. Por ello señala de manera categórica que “el género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. No es el género el único campo, pero parece haber sido una forma persistente y recurrente de facilitar la significación del poder en las tradiciones occidental, judeo-cristiana e islámica” (Scott, 1996: 27). En este sentido, Joan Scott argumenta que los conceptos de género estructuran la percepción y la organización -tanto en lo concreto como en lo simbólico- de toda la vida social. Así, el género no solamente se refiere a la construcción social de la diferencia sexual, sino que como categoría de análisis facilita un modo de decodificar el significado que adquiere en cada sociedad y grupo social concreto, y de comprender las complejas conexiones entre varias formas de interacción humana. El enfoque de género es una perspectiva de análisis de la realidad social que permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica en una sociedad o grupo social. Este enfoque o perspectiva permite analizar las oportunidades y expectativas de las mujeres y los hombres, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar a las maneras en que lo hacen (Lagarde, 1996). Así, el enfoque de género permite identificar -en una sociedad concreta- las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres, es decir, las formas específicas que adquiere la desigualdad entre los géneros en un grupo social determinado. Se trata de una manera de observar la realidad social. Esta mirada de la realidad social desde el enfoque de género implica indagar los efectos o impactos que las responsabilidades y representaciones de género tienen en hombres y mujeres; evaluar las consecuencias diferenciadas que plantea en las instituciones y organizaciones, así
como en el aparato normativo; e identificar las formas en que las mujeres y los hombres se ven afectados de manera distinta por esas normas, y por la acción institucional. En las sociedades modernas, una de las distinciones fundamentales entre los géneros es la que refiere a la pertenencia al espacio público y privado. La construcción social moderna de género pasa por esta “pertenencia” separada y excluyente de los hombres a la esfera o espacio público, y de las mujeres al privado. No se trata solamente de espacios físicos (la casa, el trabajo, la política) sino que esta adscripción y separación de lo público y lo privado tiene consecuencias en términos del ejercicio de los derechos y prácticas sociales. Así, los hombres, circunscritos al espacio público, adquirieron todos los derechos civiles y políticos - incluyendo la ciudadanía- muchos siglos antes que las mujeres. Asimismo, la adscripción de las mujeres al espacio privado durante muchos años implicó la imposibilidad de acceder a la educación, la salud pública, la propiedad, y la “obligación” de encargarse de la reproducción y los servicios familiares, subordinadas a la voluntad, autoridad y representación del jefe de familia (fuera éste padre, esposo o hermano). La adscripción de las mujeres al ámbito doméstico y reproductivo llevó a considerar su participación y aportación económica como marginal o, en el mejor de los casos, complementaria al trabajo de los hombres. Así, no solamente se desacreditó el trabajo que realizan las mujeres, sino que se les ubicó como “dependientes” económicas. La condición y posición que ocupan las mujeres, en este sentido, expresan la valoración que una determinada sociedad o grupo social tiene de los géneros. La condición alude a las oportunidades que tienen las mujeres y los hombres de satisfacer sus necesidades básicas (salud, educación, vivienda, trabajo) y la posición de género se refiere al acceso que tienen al poder. Con base en esta distinción, se distingue entre las necesidades básicas de las mujeres y sus intereses estratégicos de género. Las necesidades básicas se refieren a las carencias que presentan las mujeres en sus condiciones de vida (salud, educación, vivienda, trabajo), mientras los intereses estratégicos se asocian al acceso de las mujeres al poder, se refieren a todo lo que se requiera hacer para superar la posición subordinada que ocupan las mujeres en las sociedades.
de las intervenciones públicas para esta población, refiere a que se compone de personas con y sin mayoría de edad. En muchos países, incluido México, se ha planteado un debate en torno a la construcción, ejercicio y restricciones de la ciudadanía de las personas menores de edad. Esta complejidad constituye un importante reto para las políticas públicas. El reto de las políticas públicas hacia la juventud remite, por un lado, a garantizar que el proceso de formación pueda realizarse de manera fluida, adecuada y autónoma y, por otro, garantizar que dicho proceso tenga lugar, en sí mismo, a través del pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía, los cuales no pueden ni deben ser pospuestos a la vida adulta (Consejo de la Juventud de España, 2005). Actualmente y en función del grupo social al que se pertenezca, el estadío de las y los jóvenes en este grupo etario puede ser muy corto debido a factores como el cambio en el estado civil, el ejercicio de la sexualidad y la reproducción. Así, en muchas sociedades, sobre todo indígenas y/o rurales en México, mujeres y hombres inician su vida marital y son madres y padres a temprana edad, incluso a partir de los doce años (Pacheco, 2007) Desde la perspectiva del desarrollo bio-psico-social, el inicio de la juventud se asocia a la pubertad y la adolescencia, con todos los cambios psicológicos y hormonales que dicho proceso conlleva, como la identificación sexual y el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, la búsqueda de la autonomía e independencia, el cambio de la importancia en los grupos de referencia (pasando de una primacía de la familia a la del grupo de pares), el diseño de proyectos personales de vida, entre otros rasgos definitorios (CEPAL, 2007). Desde el punto de vista sociológico “la juventud se inicia con la capacidad del individuo para reproducir a la especie humana y termina cuando adquiere la capacidad para reproducir a la sociedad” (Brito, 1997:29). De esta forma, la juventud es tema de discusión y reflexión cuando los mecanismos de tránsito etario no coinciden con los de integración social, es decir, “cuando aparecen comportamientos definidos como disruptivos en los jóvenes, porque los canales de tránsito de la educación al empleo, o de la dependencia a la autonomía, o de la transmisión a la introyección de valores, se vuelven problemáticos” (CEPAL, 2007). Destacan entre estos comportamientos la deserción escolar, bajos niveles de escolaridad, desempleo, embarazos a temprana edad, enfermedades de transmisión sexual, entre muchos otros. La identificación de esta
problemática ha permitido el desarrollo de un marco normativo y programático orientado a mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes. Así, desde criterios de tipo demográfico, instrumentos internacionales como la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes considera en este grupo poblacional a todas las personas cuya edad oscila entre los 15 y los 24 años de edad. En México, tanto la Encuesta Nacional de la Juventud del INEGI, como la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo refieren a las y los jóvenes como “hombres o mujeres con edad comprendida entre los doce y veintinueve años”. Esta definición implica un rango mayor de edad al incluir como jóvenes a las personas entre 12 y 15 años, las cuales son consideradas en otras entidades como niñas y, por lo tanto, sujetos de otras políticas públicas. De acuerdo a los contenidos de esta ley estatal, las personas jóvenes de Hidalgo tienen derecho a una vida digna; no ser discriminadas; ser protegidas y respetadas en su integridad física y mental; a la salud y asistencia social; a los derechos sexuales y reproductivos; a la educación y profesionalización; a un trabajo digno; a la libertad de pensamiento, opinión y a una cultura propia; al deporte y recreación; a un medio ambiente sano; a la participación y organización; a la información; a la reintegración social. Específicamente sobre los derechos sexuales y reproductivos la ley señala que los y las jóvenes tienen derecho al disfrute y ejercicio de su sexualidad de forma consciente e informada.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
La salud sexual es un proceso continuo de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que se evidencia en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que conducen al bienestar personal y social, enriqueciendo la vida individual y social. Así, la salud sexual no es simplemente la ausencia de disfunciones, enfermedad y/o malestar. Para poder conseguir y mantener la salud sexual es necesario que se reconozcan y defiendan los derechos sexuales de todas las personas (OPS/OMS, 2000). Un cambio fundamental en el nuevo concepto de salud–enfermedad desde una perspectiva de género y derechos ciudadanos lo ha constituido el concepto de salud sexual y reproductiva. Esta concepción empezó a construirse en la Conferencia Internacional sobre Población y
la salud sexual es un objetivo del desarrollo humano y que su condición está relacionada con factores culturales, familiares y con el ambiente social, político y económico en el que viven las personas jóvenes. El enfoque defiende un desarrollo positivo y reconoce a la juventud como una oportunidad para la región, y ha sido diseñado para llegar a diferentes sectores y actores-como las personas encargadas de formular políticas y las planificadoras de programas a escala nacional- con el fin de alentarles para que integren en sus programas de salud las políticas y los servicios de prevención y protección para la salud de los y las adolescentes. La salud sexual y reproductiva constituye un aspecto de salud fundamental en el grupo de población joven, donde convergen elementos fundamentales como la iniciación sexual, la nupcialidad y la reproducción. Asimismo, el uso y prevalencia de métodos anticonceptivos, asociado a la toma de decisiones. En ese sentido, “la adolescencia y la juventud temprana, la distinción entre quienes tienen y quienes no tienen hijos es clave y sugiere trayectorias futuras dispares entre uno y otro grupo. Más específicamente, anticipa altas probabilidades de truncamiento de los proyectos alternativos entre las madres/padres precoces, en contraste con las mayores probabilidades de seguir acumulando activos por parte de las nulíparas” además, de la reproducción de pobreza para los sectores marginados y pobres (CEPAL, 2007). En lo que concierne a las y los jóvenes indígenas, enfrentan las mismas barreras para los servicios de salud reproductiva que otras personas jóvenes, pero encuentran obstáculos adicionales debido a sus raíces indígenas, entre ellos: las y los jóvenes indígenas enfrentan discriminación social e institucional y pueden rehusarse a utilizar los servicios de salud reproductiva disponibles; las personas indígenas usualmente habitan en lugares menos accesibles, si son pobres y viven en áreas rurales, el acceso a los servicios puede ser aún más limitado y si viven en áreas urbanas, pueden enfrentar problemas de aculturación y de discriminación; muchas personas jóvenes indígenas, especialmente las mujeres, hablan sólo su idioma natal y encuentran dificultades de desarrollo en la cultura predominante. Estas y otras condiciones, hacen de las y los jóvenes indígenas un grupo con grandes necesidades no satisfechas en cuanto a los servicios de salud reproductiva.
Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos a los que tanto mujeres como hombres debe estar en igualdad de posibilidad de acceder, ejercer, exigir y denunciar. Estos están basados en principios elementales como la igualdad, libertad, privacidad, respeto a la integridad corporal, autodeterminación y libertad de conciencia (Martínez, 2000). Son derechos inherentes al ser humano, por tanto, son básicos para considerarlos en el arraigo de los derechos civiles, sociales y políticos (Ortiz-Ortega y Rivas, 2004). El concepto de derechos sexuales y reproductivos surge como parte de la elaboración teórica para fundamentar la construcción de estructuras sociales emergentes a favor de la maternidad libre y la paternidad responsable buscando vincular el concepto de derechos sexuales y reproductivos con el de salud sexual. En este contexto, se reconocen derechos vinculados al ejercicio de la sexualidad y la reproducción. Sin embargo, han sido tardíamente incorporados a las agendas gubernamentales, pues no existe aún consenso sobre sus contenidos de los mismos. En la Primera Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo (1995) y en la IV Conferencia Internacional de la Mujer se reconocen los derechos sexuales y reproductivos y se constituye una definición más unificada, la cual es utilizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Pérez, 2002). El Estado mexicano ha ratificado estos instrumentos, que señalan la importancia de respetar el derecho de las personas a “decidir de manera libre, responsable e informada el número de hijos y su espaciamiento” lo cual implica el ejercicio de la sexualidad no asociada únicamente al ejercicio de la reproducción, sino a la plena satisfacción y goce, sin la presencia de situaciones de violencia y coerción. Al ratificar estos instrumentos el Estado mexicano se compromete a implementar políticas públicas que hagan efectivos sus contenidos, buscando respetar, proteger, garantizar y promover los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las personas. Es importante abordar la correlación entre derechos sexuales y reproductivos y salud, tomando en cuenta que es una variable que incide en la toma de decisiones, autoestima, higiene, madurez, percepciones sobre el cuidado del cuerpo, sentimientos y emociones. Se hace
En este capítulo se aborda la normatividad que tutela los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes indígenas. Se inicia con la afirmación de que se trata de derechos humanos y es por ello que se revisan las obligaciones que tiene el Estado para hacerlos efectivos. Pero por otro lado se enfatizará en el deber que tienen mujeres y hombres de ejercerlos con responsabilidad, con información y de manera segura. Este capítulo está dividido en dos apartados: en el primero se describe el proceso mediante el cual los derechos sexuales y reproductivos se han colocado en la agenda de derechos humanos, y en el segundo se detalla el marco jurídico nacional, tanto en el ámbito federal como en el estatal. Se verá que los derechos sexuales y reproductivos se ejercen plenamente cuando, por un lado se cuenta con información oportuna y veraz y, por otro lado, cuando las decisiones se toman con libertad. El binomio información–libertad facilita que mujeres y hombres tomen decisiones responsables y maduras.
LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS SON DERECHOS HUMANOS
El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos abre la puerta para determinar las obligaciones que tiene el Estado mexicano con sus ciudadanos y sus ciudadanas, además fortalece la idea de la interdependencia de los derechos. La interdependencia de los derechos significa que el avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás.
(^6) Este capítulo fue elaborado por la Mtra. Tania Reneaum Panszi.
Hacer visible la interdependencia que tienen los derechos sexuales y reproductivos con otros derechos humanos permite trazar un mapeo de todos los derechos que deben ser considerados cuando se planean políticas públicas o cuando se hacen iniciativas legislativas. Siguiendo la Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos de la International Planned Parenthood Federation (1996), a continuación se evidencia la interdependencia de los derechos sexuales y reproductivos con otros derechos humanos.
Cuadro 2 Interdependencia de los derechos sexuales y reproductivos con otros derechos humanos
Derecho humano Interdependencia con los derechos sexuales y reproductivos Derecho a la vida La vida de ninguna mujer debe estar en riesgo por causas derivadas del embarazo, especialmente por aquellas que pueden ser evitables. La vida de los niños y de las niñas no debe estar en riesgo en razón de su sexo. La vida de ninguna persona debe ponerse en riesgo debido a la falta de información o de servicios relacionados a la salud sexual y reproductiva.
Derecho a la libertad y a la seguridad personal
Todas las personas son libres de disfrutar y controlar su vida sexual y reproductiva, sin menoscabar los derechos de otras personas. Todas las personas tienen el derecho de manifestar su consentimiento para ser intervenidas de forma médica, cuando estas intervenciones incidan en su vida sexual y reproductiva. Todas las mujeres tienen el derecho de ser libres de cualquier forma de mutilación genital femenina. Todas las personas son libres de vivir sin episodios de hostigamiento sexual. Todas las personas son libres de decidir el número de hijos e hijas, así como el espaciamiento entre los mismos. Todas las personas son libres de decidir el método anticonceptivo que más les convenga. Todas las mujeres tienen el derecho de vivir una vida libre del riesgo de embarazos forzosos, esterilizaciones obligadas y abortos no consentidos.